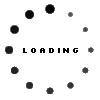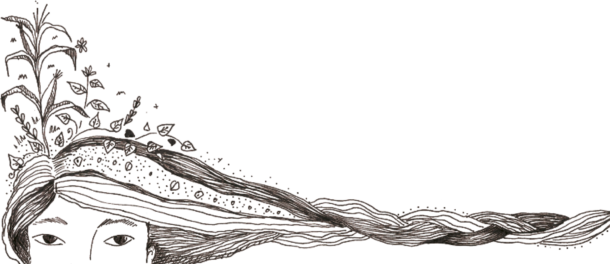Fotos: Angélica Pineda-Silva
En la coyuntura actual, que implica una preocupación profunda sobre el campesinado y la tenencia de la tierra, es fecundo participar en espacios de diálogo de saberes entre los escenarios académicos y el trabajo social con las comunidades rurales.
Por Angélica Pineda-Silva (*)
Uno de los puntos nodales de la guerra en Colombia ha sido la tenencia de la tierra. De hecho, este fue el primer punto a tratar en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Desde los años 20 han existido en varios lugares del territorio colombiano luchas sociales por la repartición de la tierra, y pese a que han habido ciertos avances, aún no se ha logrado concretar una reforma agraria que beneficie mayormente al campesinado. Muchos poblados fueron construidos sin la intervención estatal. El líder campesino Jorge Cañón, oriundo de la vereda Bajo Palmar, Viotá, Cundinamarca, menciona al respecto: “Por allá en los veinte, las carreteras de toda esta zona las construyeron a pico y pala los mismos campesinos que jornaleaban en las haciendas de los grandes terratenientes. Después de aguantar mucho, aparecieron diferentes líderes agrarios, quienes impulsaron la idea de que los campesinos debíamos apoderarnos de las tierras”. En suma, quienes trabajaban la tierra no tenían derecho a ella. En los 50s, la Colombia rural se convulsionó. Los hacendados reprimieron los levantamientos campesinos a sangre y fuego; miles de campesinos se fueron para el monte; nacieron las FACR-EP; Cuba hizo su revolución; y Estados Unidos intentaba frenar lo que llamaban la “mancha roja” apoyando dictaduras por toda Latinoamérica. Valga decir que en Colombia no nos tocó la mano dura de la dictadura. De hecho ciertos actores políticos se jactan al decir que tenemos la democracia más estable de Latinoamérica. La más estable sí, y también la más sangrienta. Según el Grupo de Memoria Histórica, en su informe “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, de 2013, el conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de 220.000 muertes entre 1958 y 2012.

Frente a este panorama desbordante y desgarrador, en 2011 junto a otras colegas conformamos una organización de la sociedad civil que llamamos Tejidos del Viento. El nombre es una metáfora sobre re-tejer el vínculo social, algo que no puedes ver pero sí sentir, como el viento. Así, optamos por convertirnos en agentes de cambio desde acciones cotidianas y de base, que le apuntan a una construcción de la paz desde acciones no violentas. En el ejercicio de enriquecer los diálogos, modos de hacer investigación social, acompañar a las comunidades rurales, reivindicar sus luchas y aprendizajes, creemos urgente y necesario tener una interlocución sobre nuestras realidades latinoamericanas y las distintas experiencias de resistencia que se gestan en nuestro continente. Dentro de la coyuntura actual de Colombia, que implica pensar los retos de la paz, y en esta vía, una preocupación profunda sobre el campesinado y la tenencia de la tierra, es fecundo participar en espacios donde se posibilite el diálogo de saberes, que tiendan puentes entre los escenarios académicos y las reflexiones que se suscitan a partir del trabajo social con las comunidades rurales.
Fotos: Angélica Pineda-Silva
A continuación, compartimos la crónica de la resistencia de Wilfrido Rodríguez, campesino de Piamonte, Antioquia.
“Gracias a Dios estamos vivos y con ganas de seguir viviendo”
Wilfrido Rodríguez es un hombre recio y lleno de vida. Sus manos son las de un campesino que ama arar la tierra. Casi siempre usa ropa de colores claros, que resaltan su tez morena y contrastan con la blanca sonrisa de la cual constantemente salen alegres carcajadas; él se ríe de la vida, se ríe de haberle huido tantas veces a la muerte. Nació hace 56 años en Turbo, Antioquia, lugar del que tuvo que salir huyendo junto a su esposa, la bebé que una cuñada les había dejado a su cuidado y que ellos adoptaron como hija, y una centena de campesinos más. La avaricia y la sed de sangre les habían arrebatado el paraíso. Su trabajo social comenzó cuando apenas era un adolescente que aún no había terminado la primaria, y luego de algunos años de liderazgo pasó a ser el presidente de la junta de acción comunal de Piamonte, corregimiento ubicado en el corazón del Urabá antioqueño y al que todos llaman Tie. Dicho asentamiento, hoy un pueblo fantasma más que otra cosa, estaba conformado por aproximadamente 400 viviendas habitadas por familias campesinas, que con trabajo comunitario y sin un centavo del Estado, lograron poner el acueducto y el alumbrado público. Allí todos se conocían, jugaban fútbol, tomaban trago de vez en cuando y también sembraban plátano que exportaban a Estados Unidos y Europa. La vida pasaba tranquila en medio de las parrandas, la gritería de los niños y el canturreo de las mujeres… hasta que comenzaron a aparecer muertos, muertos y más muertos.
Wilfrido dice: “Para coger al pez hay que secar el agua”, y tiene razón. El pez eran las fincas fértiles, el níquel, el oro, el cobre, el aluminio. El agua era la vida de los campesinos. Las masacres sin tregua tan solo fueron una pantalla para hacer salir a la gente, a los nativos, a los que vivían ahí, con el propósito de que unos cuantos se apropiaran de la tierra. Ni guerrilleros, ni terroristas; aquellos que murieron no tenían velas en el entierro. Los militares y los tangueros -matones a sueldo que recibieron ese primer mote gracias al lugar donde tenían su entrenamiento, la finca Las Tangas, propiedad del máximo líder paramilitar colombiano, Carlos Castaño-, llegaban juntos. A ellos se les distinguía porque utilizaban un sombrero particular y cuchillos a cada lado de sus piernas. Además, ellos mismos se presentaban como los “mochacabezas”. Y así, lancetas y armas en mano, empezaron a tomarse la región. Un día, cogieron al entonces presidente de la junta de acción comunal en su casa y con un martillo lo amenazaron con machacarle la punta de los dedos de sus manos si no les decía dónde estaban los guerrilleros. Aterrorizado, el hombre llamó a don Pedro, líder comunal y padre de Wilfrido, con la esperanza de librarse de aquella tortura, pero el cálculo salió mal. Y así, todos los que pertenecían a la junta de acción comunal resultaron amenazados.
Poco tiempo después la guerrilla montó un retén afuera del pueblo y regó panfletos: Era el frente 57 de las FARC-EP. Un incauto que pasaba por allí tomó uno de ellos y lo guardó en su bolsillo. Dos meses más tarde, ejército y paramilitares llegaron al corregimiento en una camioneta ruidosa ostentando sus ametralladoras. El muchacho que había guardado el panfleto y que tenía un retraso mental, se asustó al verlos y salió corriendo. Le dispararon con una M60 y lo mataron. Al requisarlo encontraron el impreso. Fueron a una tienda, cogieron un par de botas, un camuflado, una pistola y con eso lo vistieron y lo llevaron al municipio vecino de Necoclí. Lo presentaron como el comandante del frente 57 de las FARC-EP. Wilfrido y el entonces inspector de policía fueron a Necoclí a desmentir tal acusación, y luego de muchos ires y venires los militares admitieron que era una equivocación. De igual forma mataron a Jairo Osorio, porque borracho se había puesto a decir que era guerrillero. Le raparon la cabeza, le dieron unos cuantos balazos y lo tiraron en la plaza del pueblo. El Negro Jesús Graciana se salvó de puro milagro porque también lo querían inculpar. Una tarde que venía de hacer su jornal, el ejército lo detuvo en un retén, le pusieron una lona en la cabeza y lo llevaron para una finca que quedaba a las afueras de Tie, lugar donde los militares acampaban. Wilfrido y los otros amigos se dieron cuenta, se apresuraron a reclamar su libertad al comandante del batallón y fue tanta la insistencia que entrada la noche lo soltaron.
La declaración de inocencia del muchacho acusado de ser un alto mando guerrillero, así como la libertad del Negro Graciana y el haber sido testigo de más de una decena de muertos, fueron una sentencia de muerte para Wilfrido. Una mañana calurosa en que tomaba trago con un amigo en una cantina, llegaron dos comandantes, uno del ejército y el otro paramilitar. “¿Están tomando cervecita?” dijo uno de ellos. “Sí, aquí refrescándonos”, respondió Wilfrido. “Bueno”, replicó el paramilitar, “están muy contentos, no se sabe mañana como estarán”. Los perros aullaban por las noches mientras la zozobra se instalaba en cada hogar; el desasosiego y la ansiedad comenzaron a ser pan diario, la angustia congelaba el corazón. “Un día de estos nos sacan y nos matan”. El éxodo comenzó cuando los paramilitares se tomaron el pueblo. Setenta y cinco hombres con camuflados del ejército y unas barbas que parecían del diablo llegaron con lista en mano. El objetivo: eliminar a los fichados. Despuntando el alba llegó un compañero a la casa de Wilfrido: “Hermano, pilas, que llegaron, se metieron”. Ese mismo día Wilfrido y un hermano tenían que preparar un embarque para el extranjero, así que se fueron temprano en la mañana para la finca a pegar las cajas para meter los plátanos. Rosa, su esposa, se quedó en la casa. A las tres de la tarde se anunció lo que todos ya sabían pero se resistían a creer: los militares llegaron al pueblo y venían por todos los miembros de la junta de acción comunal. Las mujeres que se habían quedado al cuidado de los niños se fueron. Los hombres escondidos en el monte, en espera de que se calmara la marea, también resolvieron dejar todo. En pantaloneta y chanclas, Wilfrido llegó a Turbo. Un tío lo acogió y le dio comida, él no había ni desayunado. Rosa y la bebé de brazos llegaron a Apartadó, a donde un cuñado. Allí duraron tres meses. Conciliar el sueño se tornó una tarea imposible. De Apartadó salieron para Cartagena y allá se reencontró la familia. Era el 13 de noviembre de 1995. En diciembre torturaron y asesinaron al padre de Rosa. En enero a uno de sus hermanos. En total murieron cuatro miembros de su familia: su taita y tres hermanos. A un cuarto lo desaparecieron y aún no se sabe dónde está. Su madre enfermó de tristeza y pena moral. Su hermana menor quedó traumatizada y se sobresalta si escucha un ruido fuerte. No hay palabras que describan la tragedia. Un silencio sepulcral se adueñó de los recuerdos.
En Cartagena la familia volvió a hacer su vida. Wilfrido se hizo miembro de ANDAS (Asociación Nacional de Ayudas Solidarias) y continúa su labor comunitaria porque como él mismo dice: “Si ya estoy caga´o, pues me sigo cagando”. Volver a su terruño no era una opción, y de algo tenía que vivir. Pero esa terquedad de seguir trabajando por él y por los suyos selló nuevamente su destino.

Fotos: Angélica Pineda-Silva
Una tarde en la que iba en un bus con una compañera -que ahora está exiliada en Venezuela porque por poquito y la borran del mapa-, se montó un tipo con cara de matón, mientras otro los seguía en una moto. Confiando en su intuición, en un “romboy” Wilfrido aprovechó la polvareda y el trancón típico de Cartagena para tirarse del carro. Corrió como alma que lleva el diablo y logró escabullirse de los asesinos. Apenas alcanzó a llamar a Rosa para que le llevara la maleta a la terminal. De nuevo tenía que huir para salvar su vida. Setenta y dos horas después estaba en Bogotá, rebuscándose unos pesos para pagar la dormida en una pieza.
La necesidad los volvió artesanos. Wilfrido trabajaba la madera. Rosa tejía bolsos con costales de fique. Ambos vendían sus productos en los Mercados Campesinos gracias a que un amigo les dejó un estante. La familia aguantó un tiempo en la capital, pero para un campesino la ciudad asfixia. Wilfrido decidió regresar al campo, trabajar la tierra, volver a echar raíces. Viotá se convirtió entonces en un anhelo, en la promesa de un nuevo comienzo. Le ofrecieron limpiar unos cafetales y el pescador, vendedor de limón, de yuca, de cerveza, de peto, de patilla, de piña y ahora también artesano, y quien llevaba años sin coger un machete, aceptó sin remilgar. Trabajó sábados, domingos y días de fiesta. Trabajó sin descansar porque luego de que un campesino sale de su tierra no hay tiempo para eso. En la urbe no sabía cómo defenderse; en el monte era otro cuento. Jornaleó, crió pollos, cuidó fincas, achicó ganado, sembró maíz y frijol. Rosa, su compañera y escudera, y Verónica, su niña y luz de sus ojos, le volvieron a coger amor al campo.
Hoy en día, después de muchas correrías la familia tiene una finca en la vereda Puerto Brasil. Y aunque las marcas de la violencia son profundas e indelebles porque se tatúan en la piel, en el corazón y en el alma, la promesa de un nuevo amanecer los llena de optimismo. Viven rodeados de perros, gallinas, pájaros, flores, palos repletos de mango y montañas de colores que cubren el infinito. Esta familia le sigue apostando al trabajo cooperativo, el cultivo sin químicos, la defensa del territorio y de las culturas ancestrales, la soberanía alimentaria y la necesidad de organizarse. Este hombre, curtido por una guerra que no era suya, está convencido de que con creatividad y constancia podemos idear formas para aguantar los chaparrones del conflicto armado, que no han sido pocos. Para él, no basta con taparle la bulla a los fusiles, pues si no hay justicia social la idea de paz se diluye fácilmente entre los dedos. Si aquel al que le mocharon la vida como a un árbol cuando es talado tiene las agallas de perdonar y reconstruir su vida, no una ni dos veces, quizá aún no todo está perdido. La dignidad se hace oír, insiste, como insisten los amaneceres que traen sosiego a este hombre que me comparte su historia, tan única y a la vez plural. Rebosante de esperanza, Wilfrido nos recuerda que mientras estemos vivos, nuestra existencia tiene el propósito de hacer de este un mundo donde quepamos todos, donde las sonrisas y la camaradería alegren los corazones.
(*) Magíster en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura, Universidad Nacional de Colombia. Co-fundadora de Tejidos del Viento, psicóloga, fotógrafa y escritora. anpinedasilva@hotmail.com